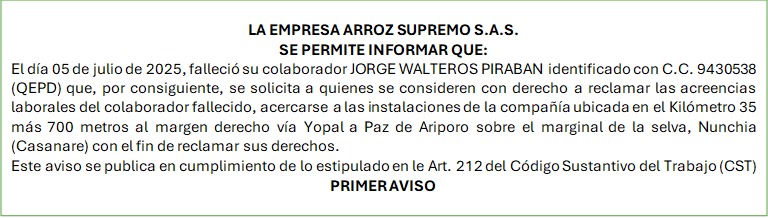Puedo entender a quienes están de fiesta por el fallo contra Álvaro Uribe, a todos esos miles de miles que todavía están celebrando el llamado a responsabilidades, al menos momentáneo, al menos parcial, de este hombre, quizás el gran árbitro de la política colombiana en lo que va del siglo XXI.
Creo que, de muchas formas, el expresidente se buscó este final, con tantas acciones en los límites de la legalidad, estirando la verdad hasta desfigurar la moral pública, y con la ñapa de exigirnos verlo como el demócrata, el patriarca, el hombre probo. El grancolombiano.
Devolviendo la película hasta los inicios de 2002, cuando entró pisando fuerte en la escena pública, él, que había sido un actor más o menos de reparto, la historia tendría para cobrarle muchas cosas puntuales y muy graves, además de los falsos positivos, que es lo primero que siempre le señalan, y su eventual participación en la masacre de El Aro, cuyo expediente sigue abierto.
No olvidemos que fue él quien puso “buenos muchachos” (léase paramilitares) a manejar el DAS y otras entidades clave del Estado, hoy presos y en su momento prófugos; no olvidemos la compra de congresistas para reelegirse; no olvidemos el espionaje y fustigamiento a las Cortes; no olvidemos los escándalos de Agro Ingreso Seguro, la Dian, las notarías; no olvidemos el acoso y señalamiento a periodistas, académicos, intelectuales; no olvidemos cómo intoxicó a buena parte de la prensa, y puso a medios viejos y respetables a hacer propaganda y no periodismo; no olvidemos el asesinato de Alfredo Correa, orquestado desde el DAS, y el crimen contra Tito Díaz, el alcalde de El Roble, quien se paró en pleno consejo comunal en Sincelejo, con Uribe en la mesa, y le compartió su temor de que lo fueran a matar. Y lo mataron.
No olvidemos cómo envenenó el proceso de paz de La Habana, y consiguió que una mayoría (exigua, eso sí) de colombianos votaran por el No; no olvidemos sus declaraciones de que a la campaña de Santos le habían entrado ocho millones de dólares de narcos y luego tuvo que admitir que era de oídas y que no tenía pruebas. No olvidemos que detrás de la mayoría de esos escándalos, arbitrariedades, crímenes, hubo siempre alguien pagando las culpas por él, siempre alguien yendo a la cárcel para evitársela a él, un libreto que intentó reeditar ahora, pero se encontró con una jueza que le dijo no más.

Puedo entender entonces el sentimiento de alegría de tantos colombianos con esta condena, pero no lo comparto porque es surgido más del odio, del revanchismo y el ajuste de cuentas, que de haber alcanzado un hito para la justicia, un aire nuevo para la institucionalidad al sacar adelante y con muchos tropiezos, pero con toda la legalidad, un larguísimo proceso cuyo pronóstico era reservado y en el que la eventualidad de una condena generaba mucho escepticismo.
Preocupa inclusive que la alegría de hoy tenga como origen la venganza, y no la justicia, aunque buena parte de la responsabilidad es del propio Uribe como agente que inoculó la división, la doctrina de un conmigo o contra mí, y la rabia como praxis política, incluidos los discursos de odio como los enarbolados sin eufemismos ni matices por las Cabales, las Palomas, los Abelardos, los Londoños, los Uribes Turbay, y contestados con tonos muy similares por las Piedades (QEPD), los Quinteros, Rojas y Petros desde el otro extremo, en un círculo de acción y reacción potenciado por las redes, los algoritmos y las bodegas. Petro, por ejemplo, tuvo la ocasión de mostrarse en la dignidad del estadista luego de la sentencia contra Uribe, con el silencio o con declaraciones mesuradas y asertivas, pero prefirió sumarse a la ola vindicativa con epítetos y la propuesta burlona de que el expresidente acudiera a la JEP.
En una sociedad inteligente y un país menos crispado una sentencia como la de la semana pasada debería generar alegría por la restauración, en cierto modo, de un orden quebrantado y envilecido, por el precedente histórico y el campanazo para los poderosos de ahora en adelante. Inclusive, satisfacción por vivir en un lugar donde funciona la separación de poderes, donde una justicia menospreciada, sobrecargada, y víctima de corrupciones, muestra unas reservas de moral y de valor como la jueza Heredia, que lo condenó, la fiscal Orjuela, que lo acusó, las juezas Carmen Helena Ortiz y Laura Barrera, que no quisieron precluir el caso cuando fiscales de bolsillo lo solicitaron.
El fallo contra Uribe nos reivindica como nación y como sociedad, frente a naciones y sociedades pretendidamente más evolucionadas, como los gringos. Allí, la justicia condenó a un expresidente también por primera vez, pero no logró enviarlo a la cárcel, y ni siquiera frenar su camino para una reelección. Y ya reelecto Trump quedaron suspendidos los procesos por hechos gravísimos como su intención de alterar a su favor los resultados en Georgia de las elecciones pasadas, o la incitación a la asonada y toma del Capitolio, porque una Corte Suprema le concedió inmunidad casi total en los actos y decisiones que se vinculen con el ejercicio del poder, que son prácticamente todos.
Por lo anterior es terriblemente cínico que ahora el gobierno de Trump, por intermedio de su secretario de Estado, sugiera que en el juicio a Uribe hubo consideraciones políticas y falta de garantías. Y, además, que el bloque republicano amenace al país con sanciones y aranceles por un proceso penal por delitos comunes.
El propio expresidente Uribe, tan patriótico como se proclama, tan de mano en el pecho cuando suena el himno, debería clamar porque el tío Sam no intervenga en los asuntos internos de Colombia, y que por defenderlo no terminen haciéndonos evocar aquella frase atribuida a Roosevelt, de la que no hay prueba histórica: “Sabemos que Somoza (el dictador nicaragüense) es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra”.